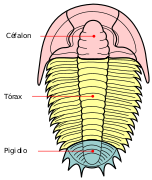Conocer mejor la Tierra. Así puede resumirse el apasionante objetivo que movió a las grandes geólogas a consagrar su vida a alguna de las muchas vertientes de esta ciencia. No les fue fácil, pero consiguieron avances significativos. Queremos hablar aquí de algunas de ellas para dar visibilidad a su figura y a sus logros.
La Geología estudia nuestro planeta. Su composición, su estructura, su dinámica evolutiva, su historia. Y tiene infinidad de aplicaciones prácticas que revierten en el desarrollo y bienestar de las personas que la habitan. Algunas de ellas son el aprovechamiento de las materias primas, la búsqueda de recursos hídricos subterráneos o la comprensión de los fenómenos naturales. Entre otras muchas.
Etheldred Benett:
En 1836, la Sociedad Imperial de Historia Natural de Moscú aceptó como nuevo miembro a un inglés experto en fósiles. El zar Nicolás I promovió al recién llegado al título de doctor honoris causa en Derecho Civil por la Universidad de San Petersburgo. Todo el proceso casi terminó en un problema de política internacional cuando se descubrió que el nuevo miembro de esa sociedad era una mujer.
La experta en fósiles era Etheldred Benett. Por su nombre poco común, a menudo era tomada por un hombre. A esto se unía el hecho de que nadie podía pensar que una señorita se dedicara a la búsqueda y clasificación de fósiles. Muy pocas hacían ciencia y, las que lo hacían, eran poco conocidas.
Así que los oficiales rusos dieron por hecho que su género era masculino. La misma Benett comentó que «los científicos, en general, tienen una opinión muy baja de las habilidades de mi sexo». Pero por la confusión del zar, Etheldred Benett fue doctora en una época en que las mujeres no podían acceder a la universidad.
El trabajo independiente de las geólogas en el siglo XIX comienza, probablemente, con ella. Ha sido descrita como «la más distinguida de las primeras mujeres que trabajaron en geología» de Gran Bretaña. Dedicó su vida a los fósiles, a la recogida de muestras, a su colección y, en último término, a la ciencia. Su colección de fósiles era interesante para los expertos de la época. De hecho, todavía se cita para el conocimiento de la evolución de muchos grupos de invertebrados.
Zonia Baber:
Esta geógrafa y geóloga nació en Illinois, Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX. Destacó por su labor pionera en la enseñanza de la geografía. Insistía en la importancia del trabajo de campo, porque creía que la simple memorización de nombres y lugares no era el objetivo. Además, fue una figura relevante en la reivindicación de la igualdad de derechos de las mujeres y las minorías.
Para Baber, la contextualización y elaboración de mapas era esencial para enseñar geografía. Quería transmitir a sus alumnos que los mapas contienen símbolos que corresponden a lugares y personas reales. Pensaba que, en vez de copiar los mapas, los estudiantes debían crear su propio método para confeccionarlos. De este modo, los interpretarían en términos reales.
En 1920, publicó Una propuesta para renombrar los círculos solares en el Journal of Geography. Su propuesta consistía en renombrar los trópicos de Capricornio y de Cáncer como Trópico Norte y Trópico Sur. Aunque hoy en día ambos términos son aceptados en el mundo de la geografía, no se realizó ningún cambio oficial de nomenclatura.
Marie Morisawa:
Esta geomorfóloga estadounidense de ascendencia japonesa fue una de las impulsoras de la revolución que su campo experimentó en las décadas de los 50 y los 60. En esos años pasó de ser una disciplina meramente descriptiva a dotarse de técnicas y herramientas cuantitativas que permitieron hacer análisis estadísticos del impacto de sus distintos fenómenos.
Como parte de sus investigaciones, estudió la geomorfología de los ríos, el impacto de los movimientos de las placas tectónicas y las amenazas y los riesgos geológicos, entre otras muchas cuestiones.
Durante su carrera, se interesó en un amplio espectro de fenómenos, como terremotos, corrimientos de tierras, inundaciones y actividad volcánica. También en otros aspectos de la geomorfología, como las placas tectónicas o el examen de las costas. Todo esto sirvió para iniciar el estudio de la geomorfología ambiental, es decir, cómo los elementos ambientales influyen en la forma de los paisajes y sus materiales.
Obtuvo muchas becas y premios a lo largo de su carrera. Se sentía especialmente orgullosa del reconocimiento como Alumna Distinguida de la Universidad de Wyoming. También del Premio como Educadora Sobresaliente de la Asociación de Mujeres Geocientíficas.
Además, fue vicepresidenta de la División de Geología y Geomorfología del Cuaternario, perteneciente a la Sociedad Geológica de Estados Unidos. Pero fueron la dedicación a la enseñanza y sus estudiantes lo que más satisfacción personal le reportó.
Tina Negus:
La zoóloga Tina Negus dijo lo indecible. A los 15 años, propuso una teoría que parecía descabellada, pero nadie la creyó. Ni su profesora de geología ni los investigadores del museo local. Sin embargo, eso no significaba que estuviera equivocada. De hecho, no lo estaba, pero solo era una adolescente cuando aseguró haber visto un fósil que probaba una vida de organismos complejos cuando la vida aún era inexistente.
Tina observó que era anterior a la etapa Cámbrica. Más tarde, se comprobó que, efectivamente, fue una forma de vida que habitó durante el periodo Ediacárico. Así que ella tenía razón. Fue un descubrimiento inigualable que no lleva su nombre porque, para cuando se quiso dar cuenta, ya había desaparecido del lugar en el que lo encontró.
Nadie supo en su momento que ese fósil también estaba siendo investigado por otro joven, llamado Roger Mason. Pero él tenía contactos con un geólogo académico, quien confirmó que el hallazgo era genuino. De modo que extrajo la pieza. Y su apellido le dio nombre al fósil: Charnia masoni.
Dorothea Bate:
En 1898 todavía era impensable que se contrataran mujeres para que desempeñaran su trabajo como científicas. Es más, era un disparate. Sin embargo, con 19 años, Bate tenía claro dónde empezar a dar sus primeros pasos sin importarle las normas que imperaban en ese momento.
El Muso de Historia Natural le pareció un buen sitio para hacerlo. El zoólogo Richard Bowdler Sharpe accedió a la petición de Bate después de comprobar que, sin tener estudios que avalaran su conocimiento, tenía enfrente a una mujer casi experta en fósiles mamíferos. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esa decisión.
Viajó sola a sitios remotos y, cuando necesitaba ayuda, contrataba a hombres de la zona como guías e intérpretes. Entre 1901 y 1911, exploró las áreas montañosas de Creta, Chipre y las Islas Baleares. En las dos primeras, encontró fósiles de elefantes pigmeos e hipopótamos. En Mallorca descubrió el Myotragus balearicus. Muchos de los hallazgos eran nuevos para la ciencia.
Uno de los mayores descubrimientos que hizo en las islas mediterráneas tenía que ver con los rápidos cambios evolutivos de las especies. Bate encontró un diente de entre 10.000 y 800.000 años. Fue la prueba que evidenció la existencia de los elefantes y ciervos enanos. Sus descubrimientos han allanado mucho el camino de la zooarqueología y existen estudios que han seguido su estela.
Catherine Alice Raisin:
Cuando nació, en 1855, Catherine Alice Raisin era la única hija y la menor de todos los hijos del matrimonio formado por Daniel Francis Raisin y Sarah Catherine Woodgate. Debió de ser la primera y última vez que Catherine fue la última en algo. Toda su vida se dedicó a derribar puertas que, hasta ese momento, habían estado cerradas a las personas de su sexo.
Desde muy pequeña, sintió un interés especial por la geología. Al cumplir 18 años, comenzó a acudir al University College de Londres. Fue donde se inició en esta materia y luego siguió estudiando mineralogía, disciplina que terminaría por convertirse en su especialidad.
A partir de 1878, la Universidad de Londres empezó a admitir a las mujeres entre sus alumnos. Raisin se examinó y superó la prueba de acceso. Se preparó para obtener su título, equivalente a una licenciatura en geología y zoología, y después, el doctorado. Cuando lo consiguió, en 1898, se convirtió en la segunda mujer inglesa en obtener esta titulación.
Raisin se hizo famosa por su estudio y conocimiento sobre las serpentinas. Se trata de un tipo de mineral formado a partir de la alteración de los silicatos y su aspecto se asemeja al de la piel de una serpiente. En sus publicaciones describió una colección de unas 270 serpentinas distintas de diferentes regiones de Inglaterra.
Maria Gordon:
Esta geóloga y paleontóloga puso patas arriba varias cosas en su época. La más conocida fue la idea que se tenía de cómo se habían formado las Dolomitas, un conjunto de montañas al sur del Tirol, en los Alpes. En la zona había una gran abundancia de fósiles de coral. Por eso, la creencia general en su época era que se habían formado a partir de restos de un atolón de coral de un mar antiguo.
Gordon contradijo esa suposición. Sugirió que las montañas se habían formado por la torsión y el plegamiento de la corteza terrestre. Esta habría elevado a cientos de metros sobre el nivel del mar los estratos geológicos que una vez estuvieron a cientos de metros por debajo.
Pero no menos importante fue su impulso por romper barreras para las mujeres. Se empeñó en llevar a cabo lo que a ninguna le habían dejado hacer antes. Gordon fue la primera en conseguir un doctorado en ciencias en Reino Unido. Y también la primera en hacerlo en la Universidad de Múnich.
Fue pionera en su época, pero, ante todo, una científica. Eso era lo que más satisfacción le dio durante su vida.
Katia Krafft:
¿Os imagináis tener una vida llena de aventuras? ¿Y visitar los volcanes más peligrosos del mundo? Así fue la de Katia Krafft, una vulcanóloga francesa que dedicó toda su existencia a analizar estas estructuras por las que emerge el magma del planeta.
Estudió en la Universidad de Estrasburgo, donde se especializó en física y geoquímica. Allí conoció al que sería su marido y compañero, Maurice. Viajó con él por todo el mundo en busca de volcanes activos. El fin era filmarlos, fotografiarlos y analizarlos.
Los Krafft fueron vulcanólogos importantes gracias a la difusión del conocimiento. El trabajo de la pareja sobre volcanes fue muy importante para la comunidad científica. Sin embargo, su reputación no solo se basa en eso. Para ellos era necesario expandir esa información de todas las maneras posibles. Los Krafft eran tan activos como los volcanes que estudiaban. Y querían hacer ver al mundo lo impresionantes que resultan estos fenómenos geológicos.
Sus vidas terminaron de forma prematura. Murieron, junto a cuarenta periodistas que cubrían las erupciones del Monte Unzen, en Japón, a causa de un flujo piroclástico. Fueros unos científicos apasionados de su profesión que nos dejaron un legado comparable al tamaño de un volcán. Más de 300.000 fotos, 300 horas de vídeo, 20.000 trabajos geológicos y unas 6.000 litografías y pinturas antiguas.
Florence Bascom:
Según la RAE, una pionera es, en una de sus acepciones, una mujer «que da los primeros pasos en una actividad humana». Si buscásemos la definición en cualquier libro de esta disciplina científica, llevaría, sin duda, un nombre propio: Florence Bascom.
Fue la primera mujer doctora por la Universidad Johns Hopkins. La primera contratada por el Servicio Geológico de Estados Unidos. La primera en presentar un artículo de investigación en la Sociedad Geológica de Washington. La segunda mujer miembro de la Sociedad Geológica de Estados Unidos, pero la primera que formó parte de su Consejo. Además, fue vicepresidenta de esa misma asociación. La primera en todo. En definitiva, una auténtica pionera.
Profesora comprometida e investigadora respetada y admirada. Editora. Se podría definir de muchas formas a esta estudiosa polifacética y asombrosa que vivió a caballo entre el siglo XIX y el XX. Aunque, según sus propias palabras, la mejor sería «orgullosa profesora de futuras figuras femeninas de la geología».
Marie Tharp:
Desde la antigüedad, tuvimos constancia de los océanos y mares. Pero nos era totalmente desconocido el enigma que guardaba el fondo marino. El mundo tuvo que esperar hasta el siglo XX para descubrirlo. Ese avance vino de la mano de Marie Tharp. Ella nos condujo al entendimiento de la geología y la geografía de nuestro planeta. Fue la persona que creó el primer mapa del suelo oceánico.
Tharp desarrolló un sistema de colores para pintar los mapas. Rojo para la zona volcánica, azul para la de llanuras abisales. Y púrpura para las dorsales oceánicas. Siguió trabajando durante veinte años con datos de expediciones oceánicas que se hicieron más tarde. El resultado de ese gran trabajo de documentación vino en 1977, cuando presentó el mapa mundial del fondo oceánico.
En palabras de esta gran geóloga: «Yo tenía un lienzo blanco para llenar con extraordinarias posibilidades. Un rompecabezas fascinante para armar. Eso era una vez en la vida, una vez en la historia del mundo. Fue una oportunidad para cualquier persona, pero especialmente para una mujer de la década de 1940″.
Inge Lehmann:
Todos sabemos que nuestro planeta está formado por diferentes capas: la corteza, el manto y el núcleo. Sin embargo, pocos conocen el nombre de Inge Lehmann, la sismóloga danesa que descubrió la discontinuidad que separa el núcleo externo del interno.
Fue llamada discontinuidad de Lehmann y fue, sin duda, su mayor descubrimiento. Esta discontinuidad sísmica fue descubierta en 1936 y demostró que existía un límite entre lo que hoy conocemos como el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido de la Tierra. El descubrimiento fue de gran importancia, ya que, hasta entonces, se creía que la Tierra era hueca.
Gracias a las ondas sísmicas producidas por los terremotos, Lehmann publicó el artículo científico titulado «P». Con él, confirmaba su teoría y se ganaba el merecido respeto de la comunidad científica. Durante toda su vida se volcó en el mundo de la geofísica. En 1971 ganó la medalla William Bowie, la máxima distinción de la Unión Geofísica Americana, siendo la primera mujer en recibir ese galardón.